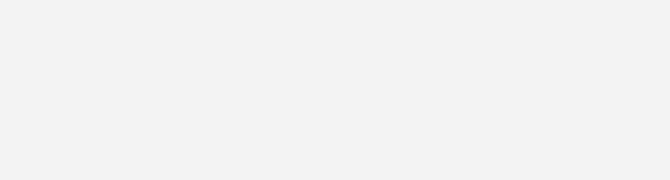Donald Trump no es, por instinto, un presidente que busca la guerra. Pero es un presidente que cree profundamente en proyectar fuerza. Y en Estados Unidos, la fuerza casi siempre se representa en el escenario mundial.
Evaluar la política estadounidense desde fuera es notoriamente difícil. El sistema político del país se construyó en condiciones inusuales: un Estado inventado por inmigrantes, animado desde el principio por la creencia en la misión y el favor divino. La primera república estadounidense se veía a sí misma como un puesto de avanzada justo que se oponía a los imperios europeos corruptos. Más tarde vino la gran apropiación de tierras en todo el continente, luego la inmigración masiva que construyó una potencia continental y, finalmente, el salto a la hegemonía global total. Esta peculiar trayectoria histórica da forma a un sistema político como ningún otro.
Para ser justos, cada país importante es único. Todos los poderes están moldeados por su historia, cultura y mitología. Lo que destaca de Estados Unidos es que una nación tan idiosincrásica en su desarrollo se convirtió en el modelo que se esperaba que otros siguieran. La insistencia de Washington en que su propia experiencia es universalmente aplicable es una de las características más desconcertantes del último siglo. Y uno de los menos examinados.
Estas peculiaridades se han vuelto más difíciles de ignorar durante la presidencia de Donald Trump. Y debido a la centralidad de Estados Unidos, las contradicciones internas de su sistema se extienden fácilmente a través de sus fronteras.
Trump ganó expresando la fatiga de millones de estadounidenses que sienten que su país ha asumido responsabilidades globales durante demasiado tiempo. Sin embargo, irónicamente, un año después de su mandato, es más visible no en casa sino en el extranjero. Se jacta de ser mediador de paz, lanza guerras comerciales de gran alcance, amenaza con la fuerza en múltiples regiones –especialmente el Caribe– y defiende en voz alta a los cristianos y europeos en África. Más recientemente ha revivido los rumores sobre pruebas nucleares y una carrera por nuevas armas estratégicas.

Esto sucede mientras su posición interna parece estar lejos de estar asegurada. Las encuestas muestran que el cierre gubernamental de duración récord y el estancamiento en torno a la financiación han dañado al Partido Republicano. Las elecciones locales, incluidas las de Nueva York, fueron alentadoras para sus oponentes. Incluso la herramienta favorita de Trump (los aranceles) enfrenta ahora inseguridad jurídica, y la Corte Suprema, dominada por conservadores, no está segura de si respaldarlo.
A un año de las elecciones intermedias que determinarán el control del Congreso, Washington ya está entrando en modo campaña. Y aquí radica la paradoja: el candidato que acusó a sus predecesores de obsesionarse con los asuntos globales a expensas de los estadounidenses comunes y corrientes depende cada vez más de esos mismos asuntos globales para sostener su presidencia.
También hay un cálculo más personal. El Premio Nobel de la Paz se entrega un mes antes de que los estadounidenses voten. Es poco probable que Trump lo reciba (el comité está impregnado de un sentimiento liberal-internacionalista), pero la sola oportunidad lo tentará a buscar avances extranjeros de alto perfil.
Estados Unidos no puede simplemente abrazar el aislacionismo, incluso si Trump instintivamente se inclina en esa dirección. Gran parte de su prosperidad depende de su papel global: su alcance financiero, la supremacía del dólar y sus compromisos de seguridad. Una retirada seria desestabilizaría el sistema del que más se beneficia. Probablemente Trump carezca de un plan coherente para reorientar el poder estadounidense, pero entiende, en algún nivel instintivo, que el cambio es necesario. De ahí el estilo caótico e improvisador: gestos audaces, cambios rápidos y lo que suena como un redoble de tambores constante.
Nada de esto significa que a los estadounidenses no les importe su propio bienestar económico. Las preocupaciones internas siempre tendrán más peso que el teatro diplomático. Pero la política exterior “éxitos” puede suavizar el descontento público, especialmente cuando las reformas internas se estancan. Y la cultura política estadounidense todavía conserva su antiguo espíritu misionero, incluso si el vocabulario ha cambiado. Los presidentes, lo admitan o no, se ven empujados hacia el activismo global por las expectativas de su propia clase política.
Para el resto del mundo, la conclusión es inevitable. El ritmo de Washington en el exterior seguirá siendo intenso y bien podría acelerarse. La política exterior estadounidense estará cada vez más estrechamente vinculada a los ciclos políticos internos y a la necesidad del presidente de mostrar fuerza. Trump no quiere grandes guerras que requieran ocupación o construcción nacional. Pero le gustan las demostraciones de poder, y esa teatralidad puede crear su propio impulso. Uno siempre puede verse arrastrado a una escalada mientras intenta evitarla.
Este es el punto central: Trump no es un belicista, sino un actor. Su lema, paz a través de la fuerza, lo capta perfectamente. El riesgo es que el desempeño se convierta en la política. Y en un sistema tan vasto y poderoso como el de Estados Unidos, eso es suficiente para sacudir el orden internacional.
Este artículo se publicó por primera vez en el periódico Rossiyskaya Gazeta y fue traducido y editado por el equipo de RT.
Puedes compartir esta historia en las redes sociales: